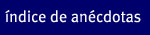Thursday, November 02, 2006
5 - Sentía ya que con ella iba a obtener la liberación
Tatiana Góricheva cuenta en su libro “Hablar de Dios resulta peligroso”, pp. 33-36 cómo se confesó de sus pecados. De llevar una vida muy desarreglada, se convierte a la ortodoxia.
Lo único que sabía era la necesidad de acercarse a la confesión y a la comunión. Y sabía que tanto la confesión como la eucaristía son grandes sacramentos, que nos reconcilian con Dios y hasta nos unen con Él; nos unen realmente a Él de una forma plena tanto física como espiritual y anímicamente. Yo había sido bautizada formalmente en mi niñez por unos padres incrédulos. Por las explicaciones que ellos me habían dado nunca he podido saber si lo hicieron por guardar la tradición o si alguien los convenció para que me bautizaran. Ahora, a mis veintiséis años, se me ha dado el renovar la gracia del bautismo.
Como una costra endurecida.
Sabía que el sacerdote –el conocido confesor P. Hermógenes- me haría personalmente algunas preguntas y me ayudaría en la confesión. Cuando la víspera estaba leyendo mi pequeño devocionario para prepararme a la confesión descubrí que había quebrantado todos los preceptos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero, con independencia de eso, ví claramente que mi vida estaba plagada de pecados de todo tipo, de transgresiones y de formas de conducta antinaturales. Ahora, después de mi conversión, me perseguían y atormentaban y presionaban sobre mi alma como una pesada losa.
¿Y cómo no pude ver antes lo repugnante, estúpido, aburrido y estéril que resultaba el pecado? Desde mi infancia había tenido sobre los ojos una especie de venda. Y deseé la confesión porque con todo mi interior sentía ya que con ella iba a obtener la liberación; que aquel hombre nuevo, aquella persona nueva que poco antes había descubierto en mí, acabaría por triunfar plenamente y arrojaría fuera al hombre viejo. Desde el momento mismo de mi conversión me sentía interiormente sanada y renovada; pero como si de algún modo estuviera recubierta por una costra de pecado que se hubiera desarrollado y endurecido en mí. Por ello deseaba la confesión como un baño y recordé las palabras maravillosas del salmo que poco antes había aprendido de memoria: “Purifícame con el hisopo y seré puro, lávame y quedaré más blanco que la nieve” (Salmo 50, 9).
La experiencia de un milagro.
Llegó el momento de la confesión. Me adelanté y besé el Evangelio y la cruz. Experimentando en mi interior sentimientos de congoja y terror, tuve naturalmente miedo a decir que era la primera vez que me confesaba. Y fue el P. Hermógenes el que empezó por preguntar:
-¿Desde cuándo no vas a la iglesia? ¿Qué días festivos has dejado de guardar intencionadamente?
-Todos- le contesté.
Entonces comprendió el P. Hermógenes que se trataba de una recién convertida. En los últimos tiempos los nuevos conversos acuden en gran número a la Iglesia rusa, y su trato requiere un comportamiento diferente.
Empezó por preguntarme sobre los pecados más horrorosos y más gordos de mi vida, y yo tuve que contarle mi biografía completa: una vida asentada en el orgullo y en el ansia de notoriedad, una vida montada en el desprecio profundo al hombre.
Le hablé de mi afición a la bebida y de mi desbocada vida sexual, de mis desgraciados matrimonios, de los abortos y de mi incapacidad para querer a nadie. Le hablé también del periodo siguiente de mi vida: de mi práctica del yoga y del deseo de autorrealización, de convertirme en dios, sin amor y sin arrepentimiento. Hablé durante mucho tiempo, aunque con esfuerzo. La vergüenza impidió que las lágrimas me ahogasen. Y al final afluyeron a mis labios, casi de un modo espontáneo estas palabras:
-Quiero expiar por todos mis pecados, para purificarme de los mismos, al menos en alguna medida. ¡Por favor, déme la absolución sacramental!
El P. Hermógenes me escuchaba atentamente, sin apenas interrumpirme. Después dio un suspiro profundo y dijo:
-Sí, son pecados graves.
Recibí la absolución por la misericordia de Dios, y muy fácilmente, como a mí me pareció: durante algunos años y cinco veces al día debería recitar, postrándome e inclinándome profundamente hasta el suelo, la oración: “¡Virgen y Madre de Dios, alégrate!”.
Aquella absolución fue para mí un gran consuelo a lo largo de los años siguientes.