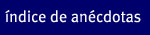Tuesday, December 05, 2006
17 - Un buen humor contagioso
Artículo de Juan Antonio Vallejo-Nágera, en “Blanco y Negro”, en agosto de 1988.
Al conocer historias de los kamikazes nos hemos preguntado más de una vez qué sentirían aquellos muchachos al iniciar su vuelo final. Todo kamikaze muere al culminar su heroico suicidio contra el blanco enemigo, así que desconocemos sus reacciones.
En la sobremesa de la cena de la Embajada de los Estados Unidos, mi vecina de mesa me presentó a su esposo, en aquel momento embajador de Japón en España. El señor Keigawa ya me había llamado la atención desde lejos durante la comida, por la mímica expresiva y por la vivacidad de los gestos (todo lo que ahora en el mundillo teatral llaman expresividad corporal) poco habituales en la vida social de los japoneses de su rango.
En la conversación confirmó el carácter cordial, abierto, distante de la típica reserva nipona. Era un interlocutor ágil, chispeante, con acusado sentido del humor y una risa contagiosa. Congeniamos rápidamente y al cabo de un rato de charla divertida le pedí disculpas por hacerle una pregunta personal, y expresé mi curiosidad por su excepcional capacidad de irradiación afectiva en el plano del buen humor.
-Es muy sencillo de comprender –explicó-. Si usted tiene una larga espera en la antesala del dentista se aburre y quizá se enfada, pero si en vez de fusilarle le canjean la pena de muerte por ese rato incómodo, o por una cola interminable ante la ventanilla de un Ministerio, imagino que se pondría contentísimo. Eso es lo que me pasa a mí. Yo tenía que estar muerto hace treinta años y en el último instante me canjearon la pena de muerte por la suerte de vivir los ratos buenos y malos que depara el destino. Por tanto, aun los sinsabores me parecen un regalo.
Me digo a mí mismo: -“Es mucho mejor que estar muerto”-. Y al instante me noto del buen talante que usted ha percibido.
Me pareció demasiado fuerte para el primer día preguntarle por la sentencia funesta: por suerte, la expuso por iniciativa propia.
-Igual que mis restantes compañeros de clase con buen expediente en la Universidad, recibí una carta en la que me felicitaban por ofrecerme el alto honor de sacrificar mi vida por el Emperador como piloto kamikaze. En teoría, era un honor voluntario, pero aceptamos todos, aunque en el reconocimiento médico eliminaron a dos por no tener buena salud. ¡Fíjese qué disparate! ¿Qué importaría la buena salud si teníamos que morir en un par de meses? Los burócratas son así. Tras unas semanas de entrenamiento intensivo, me destinaron a un portaviones.
-La mayoría de mis amigos –siguió el embajador como ensimismado- venían en el mismo barco. Era al final de la guerra y todo se hacía a la desesperada y apresuradamente. Antes tenían la delicadeza de repartir a los miembros de grupos de la misma procedencia en diferentes destinos: así no sufrían la amargura de ver partir cotidianamente hacia su último vuelo a los íntimos amigos. En nuestro barco salían a diario cuatro, no comprendo las razones de esta dosificación, nadie nos las explicó, pero era así. Quedábamos sólo dos cuadrillas y llegó el turno de la mía. Yo emprendí vuelo el tercero. Partieron hacia nuestro común destino los dos primeros. Puse en marcha el motor de mi avión y me desplacé por la cubierta hacia la posición de despegue, pero en lugar de ordenármelo hicieron una señal de parar. El mando del portaviones acababa de conocer la noticia de la rendición. La guerra había terminado. Mis dos amigos, que salieron unos segundos antes no regresaron, nuestros aviones no llevaban radio, en el portaviones los despojaban de todo lo superfluo, eran para un solo vuelo.
El diplomático jovial pareció salir de su trance evocador y me sonrió:
-Así que vivo de regalo. Me lo digo todos los días al levantarme y me ayuda a saborear la vida.
Además, para colmo, hubiese tenido que estrellarme con toda mi carga de explosivos en el intento de hundir un barco de estos señores tan simpáticos que nos acaban de dar una cena magnífica.
En la conversación confirmó el carácter cordial, abierto, distante de la típica reserva nipona. Era un interlocutor ágil, chispeante, con acusado sentido del humor y una risa contagiosa. Congeniamos rápidamente y al cabo de un rato de charla divertida le pedí disculpas por hacerle una pregunta personal, y expresé mi curiosidad por su excepcional capacidad de irradiación afectiva en el plano del buen humor.
-Es muy sencillo de comprender –explicó-. Si usted tiene una larga espera en la antesala del dentista se aburre y quizá se enfada, pero si en vez de fusilarle le canjean la pena de muerte por ese rato incómodo, o por una cola interminable ante la ventanilla de un Ministerio, imagino que se pondría contentísimo. Eso es lo que me pasa a mí. Yo tenía que estar muerto hace treinta años y en el último instante me canjearon la pena de muerte por la suerte de vivir los ratos buenos y malos que depara el destino. Por tanto, aun los sinsabores me parecen un regalo.
Me digo a mí mismo: -“Es mucho mejor que estar muerto”-. Y al instante me noto del buen talante que usted ha percibido.
Me pareció demasiado fuerte para el primer día preguntarle por la sentencia funesta: por suerte, la expuso por iniciativa propia.
-Igual que mis restantes compañeros de clase con buen expediente en la Universidad, recibí una carta en la que me felicitaban por ofrecerme el alto honor de sacrificar mi vida por el Emperador como piloto kamikaze. En teoría, era un honor voluntario, pero aceptamos todos, aunque en el reconocimiento médico eliminaron a dos por no tener buena salud. ¡Fíjese qué disparate! ¿Qué importaría la buena salud si teníamos que morir en un par de meses? Los burócratas son así. Tras unas semanas de entrenamiento intensivo, me destinaron a un portaviones.
-La mayoría de mis amigos –siguió el embajador como ensimismado- venían en el mismo barco. Era al final de la guerra y todo se hacía a la desesperada y apresuradamente. Antes tenían la delicadeza de repartir a los miembros de grupos de la misma procedencia en diferentes destinos: así no sufrían la amargura de ver partir cotidianamente hacia su último vuelo a los íntimos amigos. En nuestro barco salían a diario cuatro, no comprendo las razones de esta dosificación, nadie nos las explicó, pero era así. Quedábamos sólo dos cuadrillas y llegó el turno de la mía. Yo emprendí vuelo el tercero. Partieron hacia nuestro común destino los dos primeros. Puse en marcha el motor de mi avión y me desplacé por la cubierta hacia la posición de despegue, pero en lugar de ordenármelo hicieron una señal de parar. El mando del portaviones acababa de conocer la noticia de la rendición. La guerra había terminado. Mis dos amigos, que salieron unos segundos antes no regresaron, nuestros aviones no llevaban radio, en el portaviones los despojaban de todo lo superfluo, eran para un solo vuelo.
El diplomático jovial pareció salir de su trance evocador y me sonrió:
-Así que vivo de regalo. Me lo digo todos los días al levantarme y me ayuda a saborear la vida.
Además, para colmo, hubiese tenido que estrellarme con toda mi carga de explosivos en el intento de hundir un barco de estos señores tan simpáticos que nos acaban de dar una cena magnífica.
La risa del embajador desencadenó la mía. En una sobremesa con muchas personas y en la que hay libertad de movimientos, los que se aburren suelen acudir al señuelo de las risotadas, así que se nos unieron unos pelmas, por eso se aburrían, y nos cortaron la conversación. La recuerdo muchas veces.
Aunque no de un modo tan claro, todos vivimos de milagro: es rara la persona que en un descuido en el automóvil o en una enfermedad no ha sentido la mano helada de la muerte junto a sus sienes, “¡por los pelos!”. Conviene meditarlo al despertar por las mañanas, también tras cada disgusto o tragedia, sopesar si son preferibles los sinsabores de los que nos lamentamos o el estar muerto y, como el embajador, adoptar el empeño de teñir cada momento y cada vivencia, por ingrata que sea, de gratitud hacia el destino y de un buen humor contagioso.