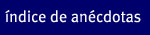Wednesday, April 25, 2007
96 - Era la encarnación misma de la vanidad
Andrés Vázquez de Prada en su libro sobre “Sir Tomás Moro”, pp. 193-4, describe un suceso que le sucedió a Moro con el Canciller Wolsey:
Por los escritos moreanos desfilan personajes arrancados de la cruda realidad cotidiana; en ellos se fustiga la jactancia y el engreimiento. Y para no destruir la fama ajena suelen registrarse los hechos y callarse las personas.
Una de esas historietas autobiográficas apunta, evidentemente, a su trato con el Cardenal Canciller (Wolsey), que era la encarnación misma de la vanidad. Lo cual -dice Moro- “fue muy de lamentar por el daño que ocasionaba y porque le llevó a abusar de las excelentes cualidades que Dios le había otorgado: jamás se hartaba de oír su propia alabanza”.
Por el sólo placer de escuchar cómo los invitados agasajaban su munificencia y su persona, solía organizar espléndidos banquetes. Y habiendo pronunciado un día un estupendo discurso ante una gran audiencia, estaba sobre ascuas esperando oír el comentario de los que se sentaban a la mesa. Era la hora de la cena y los comensales, fuese por el cansancio de la jornada, o por el apetito, o porque tenían temas mejores de qué charlar, no se acordaron de mentar el discurso que robaba el pensamiento del Cardenal. De modo que éste, llevado de la impaciencia y sin andarse con rodeos, les preguntó qué pensaban de su oratoria.
Los invitados perdieron de golpe el habla. Nadie se atrevía a tocar bocado. En silencio compungido daban vueltas a su cabeza en busca de elogios refinados para el anfitrión.
Por riguroso turno el Cardenal les obligó a cantar sus loas. Y Moro nos cuenta, no sin humor, que cuando le llegó la vez creía “no haber salido mal librado” del apuro, pero que le sobresaltó el oír los elogios que prodigaba el que le seguía, porque era hombre “tan adiestrado en Corte al arte de la adulación que me excedió -escribe- y con mucho. Y entonces vi qué excelencias puede lograr un ingenio mediocre en un arte particular cuando emplea toda su vida en trabajar y afinarse en un único sentido”.
Así continuaron las preces y se acercaban a su término. Los ojos de quienes habían pasado la prueba estaban maliciosamente clavados en el último de la mesa, para ver cómo saldría airosamente del atolladero. El repertorio no daba más de sí. Palabras y metáforas se habían agotado, y el desgraciado al que le tocó el último tendría que repetir conceptos manidos o hacer el ridículo.
El hombre, pues, sudaba ante la inminencia del peligro, viéndose en la necesidad de enjugarse constantemente el sudor de la cara con un pañuelo. Al fin tuvo que hablar. Aquel viejo zorro, atascado y sin dar con los términos pertinentes, recurrió a un sorprendente truco. Para demostrar el éxtasis que le causaba el mero recuerdo de la maravillosa elocuencia y sabiduría de Wolsey en dicho discurso, “se arrancó del hondón del pecho un largo suspiro acompañado de un ¡Oh! de admiración. Alzó las manos. Levantó la cabeza. Y sumiendo los ojos en lo alto rompió a sollozos”.