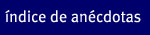Saturday, May 05, 2007
106 - Una meditación sobre los maniqueos
G. K. Chesterton en “Santo Tomás de Aquino”, pp. 89-93:
Corre una anécdota acerca de Santo Tomás de Aquino que le ilumina, como la luz de un relámpago, no sólo por fuera, sino también por dentro. Porque no sólo le presenta como un carácter, y aún como carácter cómico, mostrándonos las características y el medio ambiente social de su periodo, sino que nos refleja su mente.
Es un incidente trivial que ocurrió un día cuando se vio obligado a desistir de su obra, y aún podríamos decir que de su juego, porque ambas cosas estaban juntas para él en el ejercicio del pensar, que es para algunos más inebriante que la bebida misma.
Había rehusado algunas invitaciones de sociedad a cortes de reyes y príncipes, no porque fuese poco afable, pues no lo era, sino porque estaba siempre absorto dentro de los planes, verdaderamente gigantescos, de exposición y argumento que ocuparon su vida.
En una ocasión, sin embargo, fue invitado a la corte del rey Luis IX de Francia, mejor conocido por San Luis, y por una razón u otra las autoridades dominicanas le habían dicho que aceptase; de modo que inmediatamente aceptó como buen fraile, obediente incluso en su sueño, o mejor en su continuo trance de reflexión.
Es un caso real contra la hagiografía convencional, que tiende a hacer aparecer a todos los santos iguales. Mientras que de hecho no hay hombres más diferentes que los santos, más aún, que los criminales. Y apenas podría haber contraste más completo, dado lo esencial de la santidad, que entre Santo Tomás y San Luis.
San Luis nació caballero y rey; pero fue uno de esos hombres en quienes cierta sencillez combinada con ánimo y actividad le facilita y aun le hace natural el pronto cumplimiento de cualquier deber u oficio, por oficial que sea. Era un hombre en quien la santidad y la sanidad jamás lucharon, y su resultado fue la acción. No era forjador de castillos; pero, aun en la teoría, tenía esa especie de presencia mental que pertenece al hombre raro y verdaderamente práctico cuando tiene que pensar. Jamás profirió un error, y era ortodoxo por instinto. En el viejo proverbio pagano acerca de los reyes filósofos o filósofos reyes había cierto mal hecho cálculo en conexión con un misterio que únicamente el cristianismo podía revelar. Porque si bien es posible que un rey desee muy de veras ser santo, no es posible que un santo tenga grandes ansias de ser rey. Un hombre de bien no sueña siempre con ser un gran monarca; pero es tal la liberalidad de la Iglesia, que no puede prohibir a un monarca soñar con ser un buen hombre. Pero Luis era una persona franca que no le molestaba ser rey, como no le hubiera molestado ser capitán o sargento u otro cualquier grado en su ejército.
Ahora bien: a un hombre como Santo Tomás no le hubiera agradado en manera alguna ser rey ni verse envuelto en la pompa política de los reyes; no sólo su humildad, sino una especie de fastidio inconsciente y agradable disgusto de la futilidad, que con frecuencia se halla en hombres pausados, cultos y dotados de clara inteligencia, hubiera sido bastante para evitarle todo contacto con la vida de la corte. También él deseó toda su vida estar al margen de la política y no había símbolo político más atrayente, y en cierto sentido más retador, en aquellos momentos, que el poder del rey en París.
París era verdaderamente una aurora borealis, un amanecer en el Norte. Hemos de recordar que países mucho más próximos a Roma se habían corrompido con el paganismo y el pesimismo de las influencias orientales, de las cuales la más respetable era la de Mahound. La Provenza y todo el Sur había sido invadida por una ola de nihilismo o misticismo negativo, y del norte de Francia habían llegado los escudos y las lanzas que arrollaban lo que no era cristiano.
En la Francia norteña también se levantaron edificios que brillaban como las lanzas y los escudos: los primeros espirales del gótico. Nos referimos ahora a los grises edificios góticos; pero deben de haber sido muy diferentes cuando se elevaban, blancos y vistosos, a las alturas, adornados de oro y otros claros colores: un nuevo arranque de arquitectura tan sorprendente como los barcos aéreos.
El nuevo París, últimamente dejado atrás por San Luis debe haber sido una cosa blanca como los lirios y espléndida como la oriflama. Era el comienzo de la gran entidad nueva: la nación de Francia, que iba a herir y ganarse la antigua disputa del Papa y el emperador en los países de donde Tomás venía.
Pero Tomás vino de muy mala voluntad y, si decirse pudiera de hombre tan amable, vino un tanto malhumorado. Al entrar en París le señalaban desde la colina aquel esplendor de los espirales nuevos, y alguien dijo algo así como:
-¡Qué grandioso debe ser poseer todo esto!
Y Tomás de Aquino únicamente murmuró:
-¡Cuánto más apreciaría yo aquel manuscrito de Crisóstomo que no puedo encontrar!
Por fin asignaron a Tomás un asiento en el comedor real, y todo lo que sabemos de Tomás confirma que fue perfectamente cortés a quienes le hablaron; pero hablaba poco y fue luego olvidado en la más brillante y ruidosa charla del mundo: el ruido de la conversación francesa.
Acerca de qué hablaban los franceses lo ignoramos; pero se olvidaron completamente del fornido italiano en medio de ellos y parece muy posible que él se olvidase también de ellos. Silencios súbitos ocurren hasta en la conversación francesas, y en uno de éstos vino la interrupción. Por largo rato no hubo palabras ni movimientos en aquella vasta mole de hierbas blancas y negras, que contrastaban con todos los colores, modas y adornos de aquel primitivo amanecer de la caballería y de la heráldica. Los escudos triangulares y los penachos, las agudas lanzas, las espadas triangulares de la cruzada, las estrechas ventanas y las cónicas caperuzas repetían en todas partes aquel nuevo espíritu medieval francés que llegó tan oportunamente. Más los colores de los vestidos eran alegres y variados, sin lujo digno de reproche, pues San Luis, que tenía esa cualidad especial de ser oportuno, había dicho a sus cortesanos: “La vanidad se debe evitar; pero todo varón debe vestir bien, según su condición, a fin de que su esposa le ame más fácilmente”.
Y he aquí que de repente las copas saltaron y rodaron sobre el tapete y la mesa sufrió una sacudida, porque el fraile había dejado caer su manota, inmensa como un mortero de piedra, con un choque que asustó a todos como si hubiera sido una explosión, y exclamó con voz potente, pero como si fuera un sonámbulo:
-“Y esto acabará con los maniqueos”.
El palacio de un rey, aun cuando sea de un santo, no deja de tener sus convenciones. La corte sufrió una sacudida, y cada uno sintió como si el grueso frailes de Italia hubiera arrojado un plato al rey Luis o le hubiera derribado la corona. Todos miraron tímidamente al sitio terrible que fue por espacio de mil años el trono de los Capetos, y habría probablemente muchos dispuestos a arrojar por la ventana a aquel mendigo vestido de negro.
Pero San Luis, sencillo como parecía, era no sólo fuente medieval de honor o de misericordia, sino también fuente de dos ríos eternos: de la ironía y de la cortesía de Francia. Y volviéndose a sus secretarios les mandó tomasen sus cuadernos y se fuesen al lugar del inconsciente controversista para tomar nota del argumento que se le había ocurrido, porque debía de ser excelente y era de temer que se le olvidase.
Me he detenido sobre esta anécdota porque, como se ha dicho, es la que más vivo nos presenta un carácter medieval: mejor, dos caracteres medievales. Pero es también muy apta para ser tomada como tipo o como punto de partida, pues revela la preocupación principal del hombre y el género de pensamientos que se hubiesen hallado si hubiera sido sorprendido así en cualquier momento mediante un arrojatejas filosófico o por el ojo de una llave psicológica. No en vano pensaba él, aún en la blanca corte de San Luis, en la negra nube maniquea.
Es un incidente trivial que ocurrió un día cuando se vio obligado a desistir de su obra, y aún podríamos decir que de su juego, porque ambas cosas estaban juntas para él en el ejercicio del pensar, que es para algunos más inebriante que la bebida misma.
Había rehusado algunas invitaciones de sociedad a cortes de reyes y príncipes, no porque fuese poco afable, pues no lo era, sino porque estaba siempre absorto dentro de los planes, verdaderamente gigantescos, de exposición y argumento que ocuparon su vida.
En una ocasión, sin embargo, fue invitado a la corte del rey Luis IX de Francia, mejor conocido por San Luis, y por una razón u otra las autoridades dominicanas le habían dicho que aceptase; de modo que inmediatamente aceptó como buen fraile, obediente incluso en su sueño, o mejor en su continuo trance de reflexión.
Es un caso real contra la hagiografía convencional, que tiende a hacer aparecer a todos los santos iguales. Mientras que de hecho no hay hombres más diferentes que los santos, más aún, que los criminales. Y apenas podría haber contraste más completo, dado lo esencial de la santidad, que entre Santo Tomás y San Luis.
San Luis nació caballero y rey; pero fue uno de esos hombres en quienes cierta sencillez combinada con ánimo y actividad le facilita y aun le hace natural el pronto cumplimiento de cualquier deber u oficio, por oficial que sea. Era un hombre en quien la santidad y la sanidad jamás lucharon, y su resultado fue la acción. No era forjador de castillos; pero, aun en la teoría, tenía esa especie de presencia mental que pertenece al hombre raro y verdaderamente práctico cuando tiene que pensar. Jamás profirió un error, y era ortodoxo por instinto. En el viejo proverbio pagano acerca de los reyes filósofos o filósofos reyes había cierto mal hecho cálculo en conexión con un misterio que únicamente el cristianismo podía revelar. Porque si bien es posible que un rey desee muy de veras ser santo, no es posible que un santo tenga grandes ansias de ser rey. Un hombre de bien no sueña siempre con ser un gran monarca; pero es tal la liberalidad de la Iglesia, que no puede prohibir a un monarca soñar con ser un buen hombre. Pero Luis era una persona franca que no le molestaba ser rey, como no le hubiera molestado ser capitán o sargento u otro cualquier grado en su ejército.
Ahora bien: a un hombre como Santo Tomás no le hubiera agradado en manera alguna ser rey ni verse envuelto en la pompa política de los reyes; no sólo su humildad, sino una especie de fastidio inconsciente y agradable disgusto de la futilidad, que con frecuencia se halla en hombres pausados, cultos y dotados de clara inteligencia, hubiera sido bastante para evitarle todo contacto con la vida de la corte. También él deseó toda su vida estar al margen de la política y no había símbolo político más atrayente, y en cierto sentido más retador, en aquellos momentos, que el poder del rey en París.
París era verdaderamente una aurora borealis, un amanecer en el Norte. Hemos de recordar que países mucho más próximos a Roma se habían corrompido con el paganismo y el pesimismo de las influencias orientales, de las cuales la más respetable era la de Mahound. La Provenza y todo el Sur había sido invadida por una ola de nihilismo o misticismo negativo, y del norte de Francia habían llegado los escudos y las lanzas que arrollaban lo que no era cristiano.
En la Francia norteña también se levantaron edificios que brillaban como las lanzas y los escudos: los primeros espirales del gótico. Nos referimos ahora a los grises edificios góticos; pero deben de haber sido muy diferentes cuando se elevaban, blancos y vistosos, a las alturas, adornados de oro y otros claros colores: un nuevo arranque de arquitectura tan sorprendente como los barcos aéreos.
El nuevo París, últimamente dejado atrás por San Luis debe haber sido una cosa blanca como los lirios y espléndida como la oriflama. Era el comienzo de la gran entidad nueva: la nación de Francia, que iba a herir y ganarse la antigua disputa del Papa y el emperador en los países de donde Tomás venía.
Pero Tomás vino de muy mala voluntad y, si decirse pudiera de hombre tan amable, vino un tanto malhumorado. Al entrar en París le señalaban desde la colina aquel esplendor de los espirales nuevos, y alguien dijo algo así como:
-¡Qué grandioso debe ser poseer todo esto!
Y Tomás de Aquino únicamente murmuró:
-¡Cuánto más apreciaría yo aquel manuscrito de Crisóstomo que no puedo encontrar!
Por fin asignaron a Tomás un asiento en el comedor real, y todo lo que sabemos de Tomás confirma que fue perfectamente cortés a quienes le hablaron; pero hablaba poco y fue luego olvidado en la más brillante y ruidosa charla del mundo: el ruido de la conversación francesa.
Acerca de qué hablaban los franceses lo ignoramos; pero se olvidaron completamente del fornido italiano en medio de ellos y parece muy posible que él se olvidase también de ellos. Silencios súbitos ocurren hasta en la conversación francesas, y en uno de éstos vino la interrupción. Por largo rato no hubo palabras ni movimientos en aquella vasta mole de hierbas blancas y negras, que contrastaban con todos los colores, modas y adornos de aquel primitivo amanecer de la caballería y de la heráldica. Los escudos triangulares y los penachos, las agudas lanzas, las espadas triangulares de la cruzada, las estrechas ventanas y las cónicas caperuzas repetían en todas partes aquel nuevo espíritu medieval francés que llegó tan oportunamente. Más los colores de los vestidos eran alegres y variados, sin lujo digno de reproche, pues San Luis, que tenía esa cualidad especial de ser oportuno, había dicho a sus cortesanos: “La vanidad se debe evitar; pero todo varón debe vestir bien, según su condición, a fin de que su esposa le ame más fácilmente”.
Y he aquí que de repente las copas saltaron y rodaron sobre el tapete y la mesa sufrió una sacudida, porque el fraile había dejado caer su manota, inmensa como un mortero de piedra, con un choque que asustó a todos como si hubiera sido una explosión, y exclamó con voz potente, pero como si fuera un sonámbulo:
-“Y esto acabará con los maniqueos”.
El palacio de un rey, aun cuando sea de un santo, no deja de tener sus convenciones. La corte sufrió una sacudida, y cada uno sintió como si el grueso frailes de Italia hubiera arrojado un plato al rey Luis o le hubiera derribado la corona. Todos miraron tímidamente al sitio terrible que fue por espacio de mil años el trono de los Capetos, y habría probablemente muchos dispuestos a arrojar por la ventana a aquel mendigo vestido de negro.
Pero San Luis, sencillo como parecía, era no sólo fuente medieval de honor o de misericordia, sino también fuente de dos ríos eternos: de la ironía y de la cortesía de Francia. Y volviéndose a sus secretarios les mandó tomasen sus cuadernos y se fuesen al lugar del inconsciente controversista para tomar nota del argumento que se le había ocurrido, porque debía de ser excelente y era de temer que se le olvidase.
Me he detenido sobre esta anécdota porque, como se ha dicho, es la que más vivo nos presenta un carácter medieval: mejor, dos caracteres medievales. Pero es también muy apta para ser tomada como tipo o como punto de partida, pues revela la preocupación principal del hombre y el género de pensamientos que se hubiesen hallado si hubiera sido sorprendido así en cualquier momento mediante un arrojatejas filosófico o por el ojo de una llave psicológica. No en vano pensaba él, aún en la blanca corte de San Luis, en la negra nube maniquea.