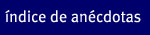Monday, May 14, 2007
114 - La historia de Alipio
San Agustín nos transmite en su autobiografía “Las Confesiones” (Milán, 1 de enero del 385) un suceso de la vida de su amigo Alipio, -todavía pagano como él, más tarde obispo y santo-, y su lucha contra la asistencia al circo que era para Alipio una tentación. (versión de Pedro Antonio Urbina).
De estas cosas nos quejábamos los amigos que vivíamos juntos; pero de un modo especial y más íntimo hablaba de ellas con Alipio y con Nebridio. Alipio era, como yo, de Tagaste; había nacido de una de las familias más importantes de nuestra ciudad, era más joven que yo y había sido alumno mío cuando empecé a enseñar en Tagaste, y luego en Cartago. Me quería mucho, porque me tenía por honrado y culto; yo le quería porque él sí que era bueno de verdad, y demostraba, siendo todavía muy joven, sus grandes virtudes.
De estas cosas nos quejábamos los amigos que vivíamos juntos; pero de un modo especial y más íntimo hablaba de ellas con Alipio y con Nebridio. Alipio era, como yo, de Tagaste; había nacido de una de las familias más importantes de nuestra ciudad, era más joven que yo y había sido alumno mío cuando empecé a enseñar en Tagaste, y luego en Cartago. Me quería mucho, porque me tenía por honrado y culto; yo le quería porque él sí que era bueno de verdad, y demostraba, siendo todavía muy joven, sus grandes virtudes.
Sin embargo, la gran corrupción de costumbres de los cartagineses, que aviva sus frívolos espectáculos, le llevó a dejarse absorber hasta la locura por el circo. Ya estaba del todo metido en él cuando yo enseñaba Retórica en Cartago, pero entonces no era alumno mío por causa de la enemistad que había surgido entre su padre y yo. Sabía que adoraba ciegamente los juegos circenses, y me entristecía porque temía que iban a perderse –si es que no estaban ya perdidas- las grandes esperanzas que yo había puesto en él. No encontraba la manera de convencerle, una razón con la que apartarle de esos juegos, ni por amistad ni como maestro; yo creía que estaba enfadado conmigo como su padre, pero no era así: dejó a un lado la voluntad de su padre respecto a mí, y empezó a saludarme, luego ya vino a mi clase, me escuchaba y luego se iba.
Me había olvidado ya de hablarle para que no malograse su excelente genio con aquella ciega y apasionada afición por esos juegos tan vacíos. Pero un día –estaba yo sentado en el sitio de costumbre y frente a mí mis alumnos- llegó Alipio, saludó, se sentó y se puso a atender el tema que yo trataba; para exponer mejor la lección y hacer más clara y atractiva la explicación me había parecido oportuno –pero por pura casualidad- poner como comparación los juegos circenses, y me burlaba con cierto sarcasmo de aquellos a quienes había entontecido esa estúpida afición.
No era mi intención en aquel momento corregir a Alipio de su manía; pero él lo tomó como dirigido a él, y creyó que sólo por él lo había dicho; sin embargo, lo que en otro hubiera sido motivo de enfado, en él, que era un chico noble, sirvió para que se enfadara consigo mismo, y a mí, en cambio, me estimó mucho más desde entonces.
“Corrige al sabio y te amará”. Pero, realmente, no fui yo quien le corrigió, fue Dios, que usa de todos –se den o no se den cuenta- para hacer el bien; hizo que mi apasionamiento y mi retórica fueran como carbones encendidos con los que cauterizó la inteligencia de Alipio, tan llena de grandes promesas, pero enferma, y así sanó.
Después de haber oído mis explicaciones salió de ese profundo hoyo en el que se había sumergido a placer, y en el que estaba ciego por la satisfacción que le producía; sacudió su mente entumecida y cayeron todas esas suciedades de los juegos circenses, y ya no volvió a poner allí los pies.
Luego, hasta venció la oposición de su padre que no quería que yo fuera su maestro, pero al fin cedió y consintió que viniera a mis clases. Fue en esta segunda fase como alumno mío cuando Alipio quedó enredado conmigo en las supersticiones maniqueas; le deslumbró la ostentación que hacían de su castidad, que él creía auténtica y sincera; pero que en realidad era falsa, y con esa mentira atrapaban a los jóvenes valiosos que aún no sabían distinguir la verdadera virtud y, por eso, fáciles de engañar con la sola apariencia de ella; aunque fuese una virtud fingida, pura simulación.
Como no quería abandonar su carrera, tan ponderada por sus padres, llegó antes que yo a Roma para estudiar Derecho. Allí se dejó arrastrar otra vez, de un modo increíble y con una afición no menos increíble, por los espectáculos de gladiadores.
Al principio él había aborrecido esos juegos, y los detestaba, pero, cierto día, topó por casualidad con unos amigos y compañeros suyos que venían de una comida; él se negó enérgicamente, y se resistía a ir, pero ellos, como en broma pero a la fuerza, le llevaron al anfiteatro; coincidió que aquellos días se celebraban unos juegos terribles y crueles.
Él les decía:
-Aunque llevéis a ese sitio mi cuerpo y lo retengáis allí, no me obligaréis a que me gusten ni a que mire esos espectáculos. Estaré allí como si no estuviera, estoy por encima de ellos y de vosotros.
Pero sus amigos, que no hicieron caso de sus palabras, le llevaron; tal vez deseaban averiguar si podría o no cumplir lo que había dicho.
Cuando llegaron y se colocaron en los asientos que pudieron, el anfiteatro hervía ya en medio de esos crueles placeres. Alipio cerró los ojos y se prohibió a sí mismo prestar atención a tanta maldad. ¡Ojalá se hubiera tapado también los oídos!, porque, en un determinado momento de la lucha, fue tan grande y fuerte el griterío de la multitud, que, picado por la curiosidad y creyéndose quizá suficientemente fuerte para despreciar y vencer lo que viera, fuese lo que fuese, abrió los ojos, y quedó herido en el alma con una herida más grave que la que recibió el gladiador al que había querido ver; y su caída fue más grande también que la del gladiador que había causado aquel griterío, porque, al entrar en los oídos de Alipio las voces, le hizo abrir los ojos, y por los ojos le entró la herida y derribó su alma, más presuntuosa que fuerte, para que así presumiese en adelante menos de sí mismo.
En cuanto vio la sangre bebió su crueldad y ya no apartó la vista, sino que la fijó con toda su atención; se enfurecía consigo mismo, y a la vez se deleitaba con el crimen, que es esta lucha, y se embriagaba en su sangriento placer.
Al salir del circo ya no era el mismo que había entrado en él, sino uno más de la masa con la que se había mezclado, y ya verdadero amigo de los que le habían llevado allí.
¿Qué más decir? Presenció el espectáculo, gritó y se enardeció hasta la locura, que le movió a volver otras veces no sólo con esos que le habían llevado, sino solo y hasta arrastrando a otros con él.
Más tarde aprendió a no presumir de sí mismo, aunque eso ya fue mucho tiempo después.