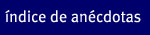Friday, October 31, 2008
285 - La puerta de la verdad
José Luis Martín Descalzo escribía en ABC:
El más hermoso discurso que le oí pronunciar a Pablo VI –y le escuché muchos excepcionales- fue el de un 25 de enero, en la Jornada de la Unidad.
El Papa Montini, que era amigo de las grandes parábolas, contaba la historia de Berdiaef, el pensador ruso, aquel día que visitó uno de los más famosos monasterios ortodoxos, construidos, según la vieja tradición, con un bellísimo claustro central sobre el que se abrían, todas iguales, las puertas de las celdas de los monjes. Todas iguales, distinguidas únicamente por el nombre de un santo diferente sobre el dintel.
Berdiaef había sido recibido la tarde anterior con la exquisita delicadeza de los monjes orientales que le trataban como uno más entre ellos y le conducían a la celda monacal en la que debía vivir, como un compañero, mientras permaneciera en el monasterio.
Cuando llegó la noche, el silencio descendió sobre el monasterio. Cada monje ingresó en su celda y la paz se hizo dueña de claustros y pasillos. Era una noche cerradísima. Ni la luna brillaba en el cielo. Y Berdiaef sentía caliente su corazón: pensaba que un equilibrio así no se conocía en este mundo. Y, como no lograba dormirse, decidió pasear por el claustro, cuya belleza tanto le había impresionado. Ahora estaba envuelto en tinieblas, pero la serenidad respiraba en él como un gigantesco corazón. Se sintió lleno y feliz. Y perdió la cuenta de las vueltas dadas por el ancho recinto.
Cuando al fin se sintió dominado por el sueño, descubrió el problema con el que tenía que enfrentarse: era imposible distinguir la puerta de su celda, siento como eran todas idénticas. En la noche cerrada era completamente imposible distinguir los nombres de los santos que las diferenciaban. Y no sabía donde podrían estar las llaves de la luz. ¿Tendría que despertar a uno de los monjes? Su caridad se lo impedía. Y sólo tenía la solución de continuar dando vueltas y vueltas al claustro hasta que la mañana llegase.
Entonces sí; la salida del sol le dio luz suficiente para distinguir su puerta de las demás. Había girado en torno a ella, había pasado ante ella docenas de veces sin llegar a verla, y ahora, ahí estaba facilísima y evidente. Gracias a la luz.
Así –comentaba Pablo VI- nos ocurre a los hombres con la verdad. Vivimos encerrados en la noche del mundo y con frecuencia nos es casi imposible distinguir la verdad de la mentira. Giramos y giramos ante la puerta de la verdad, pasamos docenas de veces por delante de ella. Pero sólo la llegada de la luz –de la luz de Cristo, decía el Papa- nos permitirá distinguir la puerta de la verdad de tantas puertas parecidas y engañosas.
Es cierto: no es que la verdad esté lejos. Es que con frecuencia estamos ciegos de egoísmos y de cobardías. Pasamos y pasamos ante la que podía ser la puerta de nuestra dicha. Y nos agotamos dando vueltas en torno a ella sin verla. No es que la felicidad esté escondida o lejana. Es que no sabemos distinguirla, mientras giramos en el aburrimiento.
El más hermoso discurso que le oí pronunciar a Pablo VI –y le escuché muchos excepcionales- fue el de un 25 de enero, en la Jornada de la Unidad.
El Papa Montini, que era amigo de las grandes parábolas, contaba la historia de Berdiaef, el pensador ruso, aquel día que visitó uno de los más famosos monasterios ortodoxos, construidos, según la vieja tradición, con un bellísimo claustro central sobre el que se abrían, todas iguales, las puertas de las celdas de los monjes. Todas iguales, distinguidas únicamente por el nombre de un santo diferente sobre el dintel.
Berdiaef había sido recibido la tarde anterior con la exquisita delicadeza de los monjes orientales que le trataban como uno más entre ellos y le conducían a la celda monacal en la que debía vivir, como un compañero, mientras permaneciera en el monasterio.
Cuando llegó la noche, el silencio descendió sobre el monasterio. Cada monje ingresó en su celda y la paz se hizo dueña de claustros y pasillos. Era una noche cerradísima. Ni la luna brillaba en el cielo. Y Berdiaef sentía caliente su corazón: pensaba que un equilibrio así no se conocía en este mundo. Y, como no lograba dormirse, decidió pasear por el claustro, cuya belleza tanto le había impresionado. Ahora estaba envuelto en tinieblas, pero la serenidad respiraba en él como un gigantesco corazón. Se sintió lleno y feliz. Y perdió la cuenta de las vueltas dadas por el ancho recinto.
Cuando al fin se sintió dominado por el sueño, descubrió el problema con el que tenía que enfrentarse: era imposible distinguir la puerta de su celda, siento como eran todas idénticas. En la noche cerrada era completamente imposible distinguir los nombres de los santos que las diferenciaban. Y no sabía donde podrían estar las llaves de la luz. ¿Tendría que despertar a uno de los monjes? Su caridad se lo impedía. Y sólo tenía la solución de continuar dando vueltas y vueltas al claustro hasta que la mañana llegase.
Entonces sí; la salida del sol le dio luz suficiente para distinguir su puerta de las demás. Había girado en torno a ella, había pasado ante ella docenas de veces sin llegar a verla, y ahora, ahí estaba facilísima y evidente. Gracias a la luz.
Así –comentaba Pablo VI- nos ocurre a los hombres con la verdad. Vivimos encerrados en la noche del mundo y con frecuencia nos es casi imposible distinguir la verdad de la mentira. Giramos y giramos ante la puerta de la verdad, pasamos docenas de veces por delante de ella. Pero sólo la llegada de la luz –de la luz de Cristo, decía el Papa- nos permitirá distinguir la puerta de la verdad de tantas puertas parecidas y engañosas.
Es cierto: no es que la verdad esté lejos. Es que con frecuencia estamos ciegos de egoísmos y de cobardías. Pasamos y pasamos ante la que podía ser la puerta de nuestra dicha. Y nos agotamos dando vueltas en torno a ella sin verla. No es que la felicidad esté escondida o lejana. Es que no sabemos distinguirla, mientras giramos en el aburrimiento.